Capítulo II
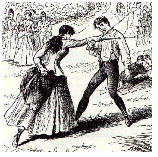 Lo
cierto es que si de adulta doña Juana luchó bravíamente en los
campos de batalla, también en su infancia tuvo que hacerlo
contra contingencias dolorosas y malhadadas, forjando así su
espíritu indómito.
Lo
cierto es que si de adulta doña Juana luchó bravíamente en los
campos de batalla, también en su infancia tuvo que hacerlo
contra contingencias dolorosas y malhadadas, forjando así su
espíritu indómito.
Al desamparo por la
prematura muerte de sus padres le siguió la difícil relación
con sus tíos Petrona Azurduy y Francisco Díaz Valle, quienes
se hicieron cargo de las dos huérfanas más por ambición de
administrar las propiedades que habían heredado que por un
sincero deseo de protegerlas afectivamente. Juana, que en la
relación con su padre había sido estimulada en su rebeldía y
en su libertad, se veía ahora encerrada en un vínculo que
pretendía someterla, obligándola a acatar las disposiciones de
sus tíos despóticos, anticuados, poco afectivos. Los
encontronazos, sobre todo con doña Petrona, eran muchos y sin
duda Juana no se resignaba a que su condición de mujer la
determinara a un papel de debilidad ante las retrógradas
convenciones chuquisaqueñas.
No es difícil asociar que fue su
temprana resistencia al esperado sometimiento femenino ante el
hombre lo que le impusiera el ser tan valiente y tan audaz
como aquéllos, arriesgando su vida a la par de sus soldados e
inclusive debiendo superarlos muchas veces en arrojo y
decisión para que jamás pudiera suponerse que por ser mujer se
permitiría algún doblez.
Los tutores finalmente
buscaron una solución para disolver la tensa relación con la
díscola sobrina y también para administrar con impunidad las
propiedades que les habían caído como regalo del cielo sin
mayor obstáculo que su propios escrúpulos. Rosalía, por su
parte, era demasiado pequeña y doña Petrona la dominaba a su
arbitrio.
La decisión fue que
Juana entrara en un convento para hacerse monja. La niña
aceptó sin excesiva contrariedad ya que veía en ello la
posibilidad de desembarazarse del agobio de sus tutores,
aunque quizás también fantasease con que el rol que algunas
religiosas ocupaban en la sociedad chuquisaqueña, de poder y
de prestigio, le daría la posibilidad de ejercer la fortaleza
de su carácter sin que nada o nadie se opusiese, y también
seguramente imaginó que como monja podría bregar por los
derechos de los marginados, con los que en el fondo de su alma
se identificaba y a quienes su padre le había enseñado a
respetar. Juana estaba dispuesta a pagar cualquier precio con
tal de eludir el papel que la retrógrada sociedad altoperuana
reservaba a las mujeres.
Pronto fue evidente, sin
embargo, que la vida conventual no era para ella. En esos
recintos lóbregos, tan lejanos de la vida al aire libre que
ella amaba, volvió a encontrar la rigidez disciplinaria contra
lo que sólo sabía rebelarse. La religión predicaba entonces la
sumisión de la mujer al orden social, la subordinación al
hombre, anatematizaba el orgullo y la rebeldía, privilegiaba
la oración pasiva por encima de la acción justiciera.
Ser aspirante a monja
implicaba también la renuncia absoluta al sexo, instinto que
ocuparía un lugar significativo en la vida de doña Juana, como
que su apasionada relación con don Manuel Padilla no lo fue
sólo en la lucha libertaria sino también en el frenesí de la
alcoba. Y quizás, aunque la idealizada imagen que siempre se
empeñaron en sostener sus biógrafos la niega, con otros
hombres.
La vida contemplativa
del convento en esa adolescente que amaba el cabalgar
desafiando a los vientos, el trepar a los árboles sin temor a
los porrazos, el zambullirse en aguas torrentosas, terminó en
una tremenda trifulca con la madre superiora que decidió la
expulsión de Juana del Monasterio de Santa Teresa.
La joven de 17 años
abandonó así el bello edificio, construido por el arzobispo
Fray Gaspar de Villaroel en 1665, que se levanta entre las
vertientes del Churuquella en SicaSica, y volvió a sus fincas
en Toroca.
Al parecer de fuente
proveniente de algunas de las reclusas contemporáneas de
Juana, se cuenta que lo único que parecía entusiasmarla eran
las narraciones sobre San Luis el Cruzado, Santa Juana de Arco
o San Ignacio de Loyola, todos ellos santos guerreros.
Preguntada sobre el por qué Juana habría respondido: "porque
me gustan los combates, oh, daría mi vida por hallarme en una
de esas batallas donde tanto sobresalen los valientes”. Y lo
cierto es que pudo cumplir con ese anhelo, aunque sin el
justiciero reconocimiento de aquéllos.
