Capitulo IX
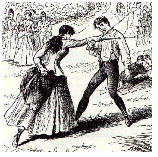 La
región en que combatieron los esposos Padilla Azurduy,
integrante de las Provincias Unidas del Río e la Plata hasta
1825, se extiende desde el norte de Chuquisaca hasta las
selvas de Santa Cruz, o sea, la última del contrafuerte andino
al oriente, comprendiendo las ramificaciones de la cordillera
de Los Frayles y las serranías de Carretas, Sombreros y
Mandinga, por cuyas vertientes corren los ríos de Mojotoro,
Tomína, Villar, Takopaya, Tarvita, Limón, Pescado, Sopachuy y
otros. Los pueblos principales son Presto, Mojotoro, Yamparáez,
Tarabuco, Takopaya, Tomina, Ía Laguna y Pomobamba, pueblos
estos últimos que ostentan hoy los nombres de nuestros
protagonistas: Padilla y Azurduy.
La
región en que combatieron los esposos Padilla Azurduy,
integrante de las Provincias Unidas del Río e la Plata hasta
1825, se extiende desde el norte de Chuquisaca hasta las
selvas de Santa Cruz, o sea, la última del contrafuerte andino
al oriente, comprendiendo las ramificaciones de la cordillera
de Los Frayles y las serranías de Carretas, Sombreros y
Mandinga, por cuyas vertientes corren los ríos de Mojotoro,
Tomína, Villar, Takopaya, Tarvita, Limón, Pescado, Sopachuy y
otros. Los pueblos principales son Presto, Mojotoro, Yamparáez,
Tarabuco, Takopaya, Tomina, Ía Laguna y Pomobamba, pueblos
estos últimos que ostentan hoy los nombres de nuestros
protagonistas: Padilla y Azurduy.
La zona es propiamente la que comprende
en la actualidad el departamento de Chuquisaca, exceptuando la
provincia de Cinti, que queda al sur.
De esta guerra, que llama "Guerra de las
Republiquetas", dice Mitre en su Historia de Belgrano y de la
independencia argentina:
“Es ésta una de las
guerras más extraordinarias por su genialidad, la más trágica
por sus sangrientas represalias y la más heroica por sus
sacrificios oscuros y deliberados.
Lo lejano y aislado del teatro en que tuvo lugar, la
multiplicidad de incidentes y situaciones que se suceden en
ella fuera del círculo del horizonte histórico, la humildad de
sus caudillos, de sus combatientes y de sus mártires, ha
ocultado por mucho tiempo su verdadera grandeza, impidiendo
apreciar con perfecto conocimiento de causa su influencia
militar y su alcance político".
Como guerra popular, la
de las Republiquetas precedió a la de Salta y le dio el
ejemplo, aunque sin alcanzar igual éxito. Como esfuerzo
persistente, que señala una causa profunda y general, duró
quince años, sin que durante un solo día se dejase de pelear,
de morir y de matar en algún rincón de aquella elevada región
mediterránea. La caracteriza moralmente el hecho de que,
sucesiva o alternativamente, figuraron en ella ciento dos
caudillos más o menos oscuros, de los cuales sólo nueve
sobrevivieron a la lucha, pereciendo los noventa y tres
restantes en los patíbulos o en los campos de batalla, sin que
casi ninguno capitulara ni diese ni pidiese cuartel en el
curso de tan tremenda guerra. Su importancia militar puede
medirse, más que por sus batallas y combates, por la
influencia que tuvo en las grandes operaciones militares,
paralizando por más de una vez la acción de ejércitos
poderosos y triunfantes.
Lo más notable de este
movimiento multiforme y anónimo es que, sin reconocer centro
ni caudillo, parece obedecer a un plan preconcebido, cuando en
realidad sólo lo impulsa la pasión y el instinto. Cada valle,
cada montaña, cada desfiladero, cada aldea, es una
Republiqueta, un centro local de insurrección, que tiene su
jefe independiente, su bandera y sus termópilas vecinales, y
cuyos esfuerzos convergen, sin embargo, hacia un resultado
general, que se produce sin el acuerdo previo de las partes. Y
lo que hace más singular este movimiento y lo caracteriza es
que las multitudes insurreccionadas pertenecen casi en su
totalidad a la raza indígena o mestiza, y que esta masa
inconsistente, armada solamente de palos y de piedras, cuyo
concurso poco pesó en las batallas ortodoxas, reemplaza con
eficacia la acción de los precarios ejércitos abajeños,
contribuyendo al triunfo final tanto con sus derrotas como con
sus victorias, esporádicas y casi milagrosas.
Sus telégrafos eran tan
rápidos corno originales, porque sus comunicaciones las hacían
con el fuego. En las cumbres de casi todas las montañas
existían puestos de indígenas que con ojos de águila
observaban cuanto sucedía en los pueblos, caminos o llanuras.
Una hoguera visible en alguna altura, orientada en tal o cual
dirección, encendida con maderas diversas, desde muy larga
distancia avisaba a los guerrilleros la ruta que seguían las
fuerzas realistas, su composición y hasta su número. De ahí la
razón por que los peninsulares eran casi siempre sorprendidos
por los patriotas y el motivo por el que éstos casi siempre
lograban burlar las persecuciones de sus enemigos.
"Para ellos no había
cuartel, sabían que iban a ser bárbaramente inmolados si eran
hechos prisioneros, y a pesar de todo nunca el miedo ni el
desaliento tuvo cabida en sus generosos pechos, hasta que
después de más de dieciséis años de lucha constante, sin que
ésta tuviese tregua ni un día, ni una hora, vieron brillar en
el cielo de su patria el hermoso sol de la libertad",
escribe Miguel Ramallo.
Los esposos guerrilleros
quedaron vinculados por el norte con Arenales y Warnes, por el
oriente con Umaña y Cumbay y por el sur con Camargo y las
guerrillas de Tarija.
Varios hombres
esforzados y audaces combatieron a sus órdenes, como
Hualparrimachi, Zárate, Pedro Padilla, Fernández, Torres,
Rabelo, Cueto, Carrillo, Callisaya, Miranda, Serna, Polanco y
otros.
Hubo algo en esta guerra
que doña Juana jamás pudo asimilar: que el grueso de las
tropas realistas estuviese compuesta por americanos
altoperuanos como ella. No sólo la soldadesca sino también
muchos de sus oficiales. El mismo coronel Francisco Javier de
Aguilera, el despiadado, quien años más tarde enlutaría
trágicamente su vida, era nacido en Santa Cruz de la Sierra.
¿Cómo reclutaban los
godos a los altoperuanos por cuya libertad, en absurda
paradoja, sus hermanos ofrendaban sus vidas combatiéndolos?
Muchos de ellos se unían a las tropas del rey por la fuerza y
se sometían como durante siglos se habían sometido a
encomenderos y mitayos. Otros lo hacían por la paga, muy
superior a la que recibirían alineados en el bando patriota.
No eran pocos los que combatían convencidos de hacerlo contra
el "supay", convencidos de que se trataba de una "guerra
religiosa", exitosa acción psicológica de los realistas a la
que estúpidamente contribuyeron los radicalizados Castelli y
Monteagudo con sus "misas negras", irreverencias y sermones
blasfemos.
-Sueño con los rostros
de aquellos compatriotas altoperuanos como yo a los que maté
con mi propia lanza -se lamentaba Juana Azurduy en su vejez-.
Jamás me lo perdonaré.
