Capítulo VII
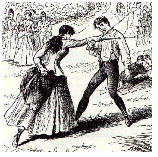 Esta
vez el jefe era el general Manuel Belgrano, quien, según se
había difundido ya por la región, demostraba, muchas mejores
condiciones que el anterior, González Balcarce, quien con su
comandante político, Joan José Castelli, desperdiciaron la
gran oportunidad que se les había presentado al encontrar casi
todos los pueblos altoperuanos alzados entusiastamente ene
armas contra el ocupante.
Esta
vez el jefe era el general Manuel Belgrano, quien, según se
había difundido ya por la región, demostraba, muchas mejores
condiciones que el anterior, González Balcarce, quien con su
comandante político, Joan José Castelli, desperdiciaron la
gran oportunidad que se les había presentado al encontrar casi
todos los pueblos altoperuanos alzados entusiastamente ene
armas contra el ocupante.
Belgrano, a diferencia
de sus antecesores, no parecía dispuesto a cometer sus mismos
errores, sobre todo las manifestaciones sacrílegas, malas
copias del revolucionarismo francés, que habían llevado, por
ejemplo, a viejo conocido de Manuel Padilla, Bernardo
Monteagudo, a oficiar misas negras en la iglesia de Laja y a
pronunciar sermones sacrílegos, escandalizando a una población
que desde el último indio hasta el primer realista se
manifestaba profundamente católica, por convicción o por
temor.
Entonces Padilla se
había presentado ante González Balcarce ofreciendo sus hombres
para fortalecer el ejército abajeño, y el jefe porteño lo
había aceptado pero incorporando a esos patriotas como
soldados rasos y separándolos de su jefe, a quien concedió un
conmiserativo cargo de suboficial. El gran caudillo
altoperuano había debutado así en su conflictiva relación con
los ejércitos libertadores que subían desde el Río de La
Plata, desempeñando un papel mucho menos preponderante que el
que hubiese deseado y merecido en el desastre de Huaqui.
Ahora las cosas parecían
ser distintas. Belgrano era un hombre justo y respetuoso de
las costumbres y de las creencias de los lugareños, y además
había derrotado a los ejércitos realistas nada menos que en
dos batallas, en Salta y en Tucumán, luego cíe la cual, en un
gesto que le había ganado la simpatía de los habitantes de la
región y también el encono de sus superiores en Buenos Aires,
había amnistiado a todos los rendidos, inclusive a su jefe, el
arequipeño Mariscal Pío Tristán, aceptándoles la rendición y
dejándolos en libertad con honores y a tambor batiente con la
simple promesa de no volver a emplear las armas en contra de
la causa patriota.
Los esposos Padilla se
presentaron ante el general Belgrano y de inmediato y hasta el
final de sus días se estableció entre ellos una vigorosa
corriente de simpatía y de comprensión. Belgrano supo apreciar
que tenía ante sí dos colaboradores de gran valía y así lo
reflejó en los informes que enviaba a Buenos Aires.
Doña Juana,
enfervorizada, recorre las tierras de Tarabuco convocando
voluntarios para unirse a la lucha por la independencia y por
la libertad. Su presencia en los ayllus era tan imponente,
encabritada sobre su potro entero y apenas domado, haciendo
entrechocar su sable contra la montura de plata potosina,
enfundada en una chaquetilla militar que lucía con un garbo
varonil que la embellecía como mujer, tan absolutamente
convencida de aquello que también convencía a Manuel Ascencio,
que llegó a reunir a 10.000 soldados.
-Es la Pachamama
-susurraban los indios, ilusionados de que si la seguían les
sucederían cosas buenas.
Los esposos habían
recibido instrucciones de Belgrano de reclutar voluntarios,
alistarlos y unirse a las tropas que pronto chocarían contra
las fuerzas realistas.
El hecho de que Juana
fuera mujer, y tal estirpe de mujer, decidía a muchos hombres
a unirse a la lucha y, lo que era más remarcable, también lo
hacían no pocas mujeres, anticipando lo que sería aquel
formidable cuerpo de amazonas que debería ocupar mejor lugar
en nuestra Historia.
Manuel Ascencio, menos
aureolado por lo mágico o lo religioso, prometía que, de
obtener la victoria, las tierras sobre las que indios y cholos
dejaban sus vidas al servicio de patrones despiadados
volverían a ser suyas como lo fueron en los tiempos del
Collasuyo, el imperio indígena.
Sus dominios, eso era lo
que aymaras y quechuas Veían representado en doña Juana, la
Pachamama, la madre tierra, aquello que ellos añoraban, que
les había sido arrebatado en una guerra que habían perdido y
desde la que vivían sometidos entregando su sudor y su sangre
sin que a cambio los godos les dieran más que sufrimiento,
indignidad y muerte prematura.
Las tropas argentinas de
Belgrano representaban, una vez más, la posibilidad de que el
triunfo estuviera próximo. Aunque Castelli y González Balcarce
hubieran fracasado ignominiosamente. Pero eran los aliados
naturales de los caudillos altoperuanos por cuanto tenían el
mismo enemigo: las tropas españolas que bajaban desde Lima
para sofocar la rebelión que había estallado a orillas del Río
de la Plata.
Sin embargo, quizás para
no despertar los celos de las tropas regulares y de sus
oficiales, en los campos de Vilcapugio Belgrano dispuso que
los Padilla y sus hombres se ocupasen de transportar los
pesados cañones a través de escarpadas montañas hasta
situarlos en los lugares adecuados. De esta manera, otra ve
Manuel Ascencio fue simplemente testigo, tascando el freno y
ahogando la rabia, de una. derrota de los ejércitos patriotas
en los que él tanto confiaba para asegurar la victoria contra
España.
De todas formas
cumplieron cabalmente con lis instrucciones posteriores del
abatido Belgrano y protegieron la retirada de las divisiones
del general Díaz Vélez hacia Potosí.
Doña Juana quiso saber
de boca del mismo jefe del ejército por qué se les había
negado una participación más directa en la contienda, segura
ella que de no haber sido así otra habría sido la suerte de
esa batalla. Al parecer el general argentino le respondió que
existían dudas acerca de la disciplina que pudiera imponerse a
fuerzas tan desacostumbradas a la formalidad de un ejército
regular.
Herida en su amor propio
pero demostrando su excepcional espíritu, la amazona decidió
organizar un batallón que denominó "Leales", al que le inculcó
tácticas y estrategias militares que pudo aprender de algunos
textos que el mismo Belgrano le facilitó.
La mística alrededor de
la figura de la esposa de Manuel Ascencio Padilla continuaba
creciendo en vastas regiones del Alto Perú, adquiriendo
características sobrenaturales. Fortalecida su identificación
con', la Pachamama, el austero Bartolomé Mitre en su Historide
Belgrano dice: "doña Juana era adorada por los naturales, como
la imagen de la Virgen".
En campaña solía llevar
un pantalón blanco de corte mameluco, chaquetilla escarlata o
azul, adornada con franjas doradas y una gorra militar con
pluma azul y blanca, los colores de la bandera del general
Belgrano, quien le había obsequiado su espada favorita ',,en
cierta ocasión en que presenció su bizarría y arrojo, prenda
que doña Juana lucía con gran estima.
Los Padilla exhibieron
el azul y el blanco en vestimentas e insignias en solidaridad
con el general porteño y en desacuerdo con el Triunvirato de
Buenos Aires, que a través de Bernardino Rivadavia obligó a
Belgrano a abjurar de su bandera y hacerla desaparecer.
Buenos Aires era
cómplice de la actitud de Gran Bretaña, que se había
comprometido a apoyar a los gobiernos revolucionarios de
América del Sur siempre y cuando éstas no adoptaran posturas
independistas que pudieran afectar su política de hipócritas
buenas relaciones con España, a la que pretendía arrancar las
mayores facilidades comerciales en sus colonias americanas.
Es así que la
utilización de doña Juana de los colores celeste y blanco,
cuya historia conocía pues solían los esposos Padilla sostener
pláticas con el comandante en jefe del ejército argentino,
puede considerarse un gesto de reconocimiento y de simpatía
hacia quien, cuando izó por primera vez la insignia a orillas
del río que luego sería llamado, en conmemoración, juramento,
fue severamente reprendido por las autoridades porteñas,
quienes le ordenaron deshacerse de ella y volver a enarbolar
la roja y gualda de la corona española.
No le fue mejor más
tarde cuando, en camino hacia el Alto Perú, festejando el
segundo aniversario de la proclama de Mayo, vuelve a
reemplazar el estandarte real por la bandera celeste y blanca,
la que hace bendecir por el cura Gorriti y pasear por las
calles de la ciudad.
Enarbolada en el Cabildo
y saludada por salvas de los cañones, Belgrano hizo formar las
tropas ante ella, arengándolas con lo que para muchos fue una
verdadera declaración de independencia, alejada de las
especulaciones politiqueriles de sus gobernantes.
"El 25 de Mayo será para
siempre memorable en los anales de nuestra historia, y
vosotros tendréis un motivo más para recordarlo porque sois
testigos, por primera vez, de la bandera nacional en mis
manos, que nos distingue de las demás naciones del globo
(...). Esta gloria debernos sostenerla de un modo digno con
la unión, la constancia y el exacto cumplimiento de nuestras
obligaciones hacia Dios (...). Jurad conmigo ejecutarlo así,
y en prueba de ello repetid; ;Viva la Patria!".
Su comunicación al
Triunvirato le es respondida por el inconfundible estilo de
Rivadavia:
"El gobierno deja a la
prudencia de V. S. mismo la reparación de tamaño desorden (la
jura de la bandera), pero debe prevenirle que ésta será la
última vez que sacrificará basta tal punto los respetos de su
autoridad y los intereses de la nación que preside y forma,
los queja más podrán estar en oposición a la uniformidad y
orden. V.S. a vuelta de correo dará cuenta exacta de lo que
haya hecho en cumplimiento de esta superior resolución".
Buenos Aires
privilegiaba el temor a desagradar al embajador Lord
Strangford.
Furioso y despechado,
don Manuel responde el 18 de julio de 1812, sincerándose que
en las dos oportunidades había izado la bandera para "exigir
a V.E. la declaración respectiva en mi deseo de que estas
provincias se cuenten como una de las naciones del globo".
Pero no dictando la independencia el gobierno no le cabía otra
conducta que recoger la bandera "y la desharé para que no
haya ni memoria de ella -escribe con conmovedor despecho-. Si
acaso me preguntan responderé que se reserva para el día de
una gran victoria y como ésta está muy lejos, todos la habrán
olvidado".
La bandera celeste y
blanca se izó en la Fortaleza de Buenos Aires recién tres años
más tarde, luego de caído Alvear a raíz de su fracasada
intentona de defenestrar a San Martín
como gobernador de Mendoza sustituyéndolo por el coronel
Perdriel.
Ya en los llanos de
Ayohúma, Belgrano convocó a los Padilla a integrarse
protagónicamente en sus fuerzas, y colocó a doña Juana y a
Zelaya, otro de los lugartenientes predilectos de Manuel
Ascencio, en su flanco derecho junto con otras fuerzas
regulares.
El general Pezuela,
militar de experiencia y de probadas condiciones, informó al
virrey Abascal luego de sus triunfos frente a los ejércitos
revolucionarios:
"Las tropas de Buenos
Aires presentadas en 1Vilcapugio y Ayobúma, es menester
confesar que tienen una disciplina, una instrucción y un aire
y despejo natural como si fuesen francesas -el mayor elogio en
aquellos años napoleónicos-. Pero si las mandan Belgrano o
Díaz Vélez serán sacrificadas; estos jefes no supieron hacer
el menor movimiento cuando obligándoles yo a variar su primera
posición, no se dieron disposición de
ocuparlas alturas".
También José María Paz,
quien participó en la batalla, a pesar del afecto y del
respeto que evidencia hacia Belgrano, es muy crítico en sus
Memorias:
"El general Belgrano en Ayobúma no debió
con tanta anticipación ocupar el campo que había elegido,
revelando de este modo sus intenciones; pudo situarse a corta
distancia y, en el Momento preciso, tomar la iniciativa y
batir al enemigo, según lo deseaba. Pezuela nos presentó la
más bella ocasión de vencerlo, bajando tan lenta como
estúpidamente una cuesta que era un verdadero desfiladero,
ante nuestra presencia; si en esos momentos es atacado, es
más que probable que hubiera sido deshecho. El general
Belgrano no se movió, por esperarlo en el campo de su
elección. Más tarde, el enemigo se colocó casi a nuestra
derecha, destacando una fuerza a flanquearnos, y el plan de
nuestro general se trastornó del todo: demasiadamente aferrado
en su idea, no pudo salir del circulo que él mismo se había
ceñido".
Las tropas regulares del
flanco derecho defeccionan rápidamente y se desbandan en
completo desorden, pero los "Leales" de Juana Azurduy luchan
en forma extraordinariamente corajuda y tenaz a pesar de que
enfrentan a las armas de fuego realistas solo con hondas y
macanas, pero soportan el ordenado y eficaz embate de las
experimentadas tropas del rey durante largo rato hasta que son
inevitablemente arrasadas en ese flanco de Charahuayto.
Fue a raíz de esta
acción que Belgrano, indignado con sus propias fuerzas y
emocionado con el coraje de doña Juana y sus "Leales", le
obsequia su espada, que ella lucirá hasta su última batalla.
La de Ayohúrna tiene
gran importancia para los Padilla pues no sólo significa la
retirada de los ejércitos rioplatenses
en los que ellos habían depositado tanta esperanza, sino que
también implica a la convicción definitiva de que de allí en
más los caudillos altoperuanos deberían arreglárselas por sí
mismos sin esperar demasiada ayuda de tropas abajeñas.
Lamentablemente, la historia por venir les dará la razón.
A partir de allí los
esposos Padilla sistematizan lo que hasta entonces sólo ha
sido una acción impulsada por el coraje y la desesperación y
se esfuerzan por dar coherencia a una estrategia bélica, la
guerrilla o guerra de partidarios; de extraordinaria
relevancia y precocidad, que sólo tiene parangón con la que
lleva a cabo Guemes simultáneamente en Salta y Jujuy. Quizás
en su contacto con los doctores de Chuquisaca, Manuel Ascencio
haya escuchado algo sobre la resistencia de las guerrillas
españolas contra el invasor francés. Aunque ello es
improbable.
